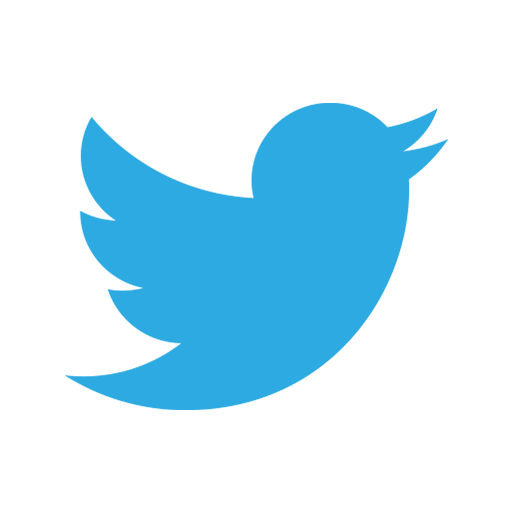������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
La privatización de Telmex
En nuestro país Teléfonos de México se consolidó como monopolio del gobierno en 1972 y la calidad de su operación se fue en picada, como suele pasar con casi todos los monopolios públicos, por falta de recursos para inversión, rezago en la elevación tarifaria y prácticas de empleo mucho menos rigurosas que en la empresa privada.
Inicié ayer el análisis de
actividades, como la telefonía y la transmisión de TV por cable, que parecen
caer en la categoría de monopolio natural discutida en entregas previas, para
concluir que, en el caso de la telefonía, había la lección en EU de 93 años de tendencia
gradual pero clara a una mayor competencia.
En nuestro país Teléfonos de México
se consolidó como monopolio del gobierno en 1972 y la calidad de su operación
se fue en picada, como suele pasar con casi todos los monopolios públicos, por
falta de recursos para inversión, rezago en la elevación tarifaria y prácticas
de empleo mucho menos rigurosas que en la empresa privada.
A
Al inicio de la administración de Carlos Salinas se decidió privatizar el
monopolio telefónico, pero con tres condiciones:
- Que el control accionario mayoritario permaneciera en
manos de mexicanos.
- Que en un plazo razonable la empresa dejara su posición
monopólica y hubiera una sana competencia en el sector.
- Dadas las condiciones anteriores, maximizar los
ingresos para el gobierno de la venta de la empresa.
Considerando la magnitud de los
recursos que se requerirían para cumplir con la primera condición enunciada,
fue necesario hacer malabarismos de ingeniería financiera para que con menos del
6% del valor de las acciones, uno de los licitantes consiguiera quedarse con el
control accionario de la empresa.
Grupo Carso presentó la mejor oferta
pecuniaria en la subasta con la que se privatizó Telmex, así como un sólido
proyecto de renovación tecnológica y crecimiento para lo que se asoció con Southwestern Bell y France Telecom.
Como preparativo para la
privatización, la autoridad financiera encargada de su venta negoció con el
poderoso sindicato de telefonistas, a los que hicieron accionistas, para superar
así su oposición política a la venta de la empresa, como la que hoy exhiben con
ferocidad algunos trabajadores eléctricos.
Parte de esta negociación implicó
que se convinieran condiciones más flexibles para que la telefónica, una vez
privatizada, tuviera el espacio para operar una política de personal más
compatible con los fines de una entidad cuya principal motivación sería la
generación de utilidades.
Asimismo, se elevaron las tarifas en
61% y se le permitió a la compañía, una vez privatizada, acreditar contra el
pago del impuesto especial al servicio telefónico, hasta por el 65% de sus
inversiones, lo que reducía en los hechos la tasa efectiva del impuesto del 29%
al 10% de la facturación.[1]
Entre los activos que se vendieron
con Telmex estaban la única concesión, hasta entonces, de telefonía celular a
nivel nacional; la red federal de microondas y numerosas bandas de frecuencias;
y poder ofrecer todos los servicios de telecomunicaciones, con excepción de
radiodifusión y TV.
El mercado doméstico se abría a la
competencia al privatizarse la empresa, pero no así el mercado de larga
distancia nacional e internacional que seguiría en manos exclusivas de Telmex
por seis años más. La gradual eliminación de los subsidios domésticos hizo, sin
embargo, que los ingresos por servicio local crecieran más rápidamente
alrededor del período de traspaso de la compañía.
Al momento de venderse Teléfonos de
México se veía con entusiasmo el futuro de una empresa dinámica, en plena
competencia favorable a los consumidores, y que al ya no operar como monopolio
público, podría crecer mucho más rápido sin ser una carga para el erario sino
todo lo contrario.
Mañana analizaré qué pasó en
realidad.
[1] La información citada
aparece en el excelente texto de Rafael del Villar, Investigador del Banco de
México, Competencia y Equidad en
Telecomunicaciones del 23 de noviembre pasado. (http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICOINSPANISH/Resources/paper-delvillar.pdf).
Comments powered by Disqus
EntrarTanta sociedad como sea posible, tanto gobierno como sea necesario.