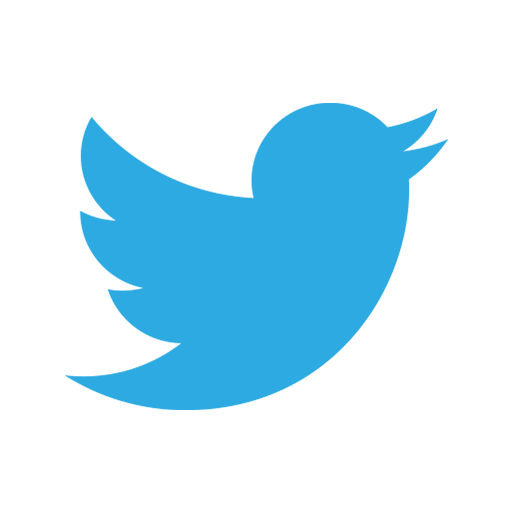������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Las mayorías silenciosas
Hay, independientemente de las distorsiones en el uso (y abuso) de la palabra "liberal", una mayoría silenciosa que practica el liberalismo (sin profesarlo) todos los días.
En una reflexión sobre
ser liberal, sobre la democracia liberal, Enrique Krauze
nos comparte una tesis sumamente interesante: hay, independientemente de las
distorsiones en el uso (y abuso) de la palabra “liberal”, una mayoría
silenciosa que practica el liberalismo (sin profesarlo) todos los días.
Estos pueden ser los
participantes en un orden espontáneo de mercado, desde los mercados financieros
globales hasta el tianguis local, desde el innovador tecnológico hasta el
informal latinoamericano. O, podemos ser todos aquellos que, con el solo acto
de hacer decisiones, de elegir una actividad sobre otra, practicamos la
libertad—y, en teoría, la otra cara de la moneda de la libertad, o sea, la
responsabilidad.
En los círculos
intelectuales, donde impera una suprema inflamación del fatuo, es poco común,
hasta vulgar, profesar una posición liberal. Es visto como admisión del mal.
Sin embargo, más allá del silencio, sí vemos a (ciertas) mayorías preocupadas
con asuntos tan fundamentales para el futuro de la libertad, como la libertad
de expresión, como evitar que los dogmas de la iluminación nos digan qué decir,
como decirlo, y en qué momento, ya sea en materia electoral, como en materia
económica.
Estas voces son
consistentes con el temperamento liberal—con el ensayo y error, con el derecho
a decir, con la defensa de una actividad poco común en nuestra cultura, la
actividad de escuchar. El
liberalismo, en su versión tradicional, tiene la característica de ser una
doctrina que admite, es más celebra, la pluralidad de puntos de vista
contrarios a la propia tesis de la libertad.
Este temperamento
defiende el dejar hacer, dejar vivir, y dejar decir. Por ello, la advertencia
de Octavio Paz es fundamental: los que pretenden erigir la casa de la felicidad
nos acaban condenando a la cárcel del presente. Por lo mismo, la actividad de
la crítica es central para la libertad—crítica no como falso diletantismo, como
profesar saber más que todos los demás, sino como una actividad constante de falseabilidad, de cuestionamiento, tanto de íconos como
instituciones, sobre todo de lo que pretende la verdad para siempre.
Un heredero de estas
vistas intelectuales es el periodista Carlos Alberto Montaner,
quién fue galardonado por
Montaner defiende la democracia
liberal, en su vocación, pero también su visión, como comunicador de ideas.
Quizá, visto así, la mayoría silenciosa es menos silenciosa de lo que un
intelectual puede decir, o determinar. El comunicador debe incidir en estos, y
en otros: empresarios jóvenes, innovadores, informales, ingenieros, amas de
casa, líderes de casas universitarias, taxistas y trabajadores, deportistas,
hasta los representantes de medios y de las artes cinematográficas.
El reto no es, como
llegó a atacar Montaner con una serie de panfletos,
hacer burla del “perfecto idiota latinoamericano,” sino, en el fondo, de hacer
ver, como también lo ha hecho otro formidable intelectual público, la “idiotez
de lo perfecto.”
Comments powered by Disqus
EntrarTanta sociedad como sea posible, tanto gobierno como sea necesario.