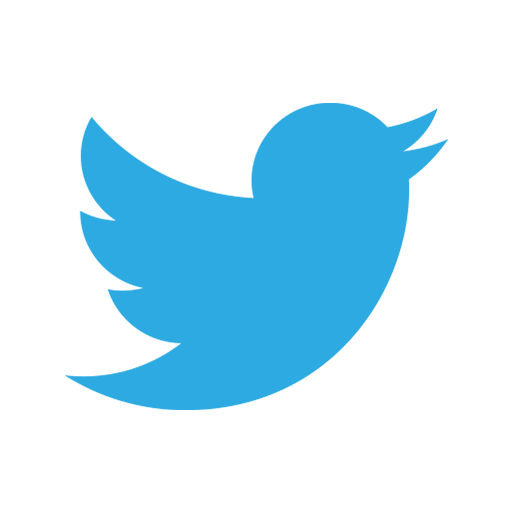������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tratándose del tratado
Los tratados comerciales no son camisas de fuerza “doradas”. Pero sí funcionan como instrumentos institucionales que inhiben políticas anti-inversión.
A estas alturas del año, se ha vuelto obligatorio comentar
sobre los resultados del tratado comercial norteamericano, especialmente ahora
que figura como uno de los casos principales en la agenda comercial de la nueva
administración de Obama.
Después de quince años, seguimos escuchando las mismas
críticas: el tratado adolece de un capítulo agrícola satisfactorio (“whatever that means”),
el tratado daña el entorno ecológico, el tratado ocasiona desempleo y lastima
los derechos laborales.
En estos, y varios otros casos, hay una corriente de
desinformación deliberada, motivada por una combinación de ignorancia,
intereses especiales e ideología. Pero los hechos hablan por sí solos: en
materia comercial, y en materia de inversión, se han observado aumentos
importantes en el volumen de compraventa, y de nueva inversión de capital. En
algunos casos, los aumentos han sido explosivos.
Pero más allá de los hechos comerciales, de las pretensiones
obamistas, o de la desinformación institucionalizada,
destaca la falta de apreciación sobre el verdadero gran valor del tratado
norteamericano—es decir, su objetivo de institucionalizar (vía la importación
de un régimen de normas tras-nacionales) un régimen de inversión con predictibilidad. En un clima donde se sabe que no habrá
cambios bruscos, se puede planear a largo-plazo, tanto en épocas de bonanza,
como en épocas de crisis.
El tratado permitió que los agentes económicos, desde
empresas internacionales hasta proyectos micro, pudiesen contar con un
horizonte de largo-plazo, bajo normas definidas, no sujetas al cambio o el
capricho de un gobernante en turno. En el fondo, el tratado comercial fue un
instrumento para institucionalizar credibilidad.
Algunos pensamos, hace una generación, que ello impulsaría
al gobierno hacia políticas abiertamente impulsoras de la competitividad—por
ejemplo, la apertura del sector energético a la inversión privada. Los tratados
comerciales, sin embargo, no son camisas de fuerza “doradas.” Pero sí funcionan
como instrumentos institucionales que inhiben políticas anti-inversión.
La principal polémica alrededor del tratado es (y seguirá
siendo) la migración. El aumento de los flujos de inmigración ilegal no tiene
que ver con el mismo, sino con los cambios demográficos en los países miembros,
así como la combinación de las fuerzas de demanda laboral (en la economía
estadounidense, dada la escases de mano de obra menos
calificada) con oferta laboral (la tendencia, muy nuestra, de exportar capital
humano, dado el bajo crecimiento promedio de la economía).
A la misma vez, el tratado se ha interpretado, erróneamente,
como la solución mágica la final de un proceso de reconstrucción, no como el
primero de muchos pasos que se tienen que tomar para incrementar la variable
clave de una economía próspera: la productividad.
Comments powered by Disqus
EntrarTanta sociedad como sea posible, tanto gobierno como sea necesario.